6. «Signos y prodigios»
Otra de las características de la Iglesia primitiva es la presencia de obras maravillosas que Dios realiza a través de los apóstoles. En dos de los resúmenes de la vida de la comunidad se nos insiste en este aspecto.
En el primero se afirma que «el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales» (2,43); se trata, evidentemente, de obras que llevan el sello de Dios, pues de hecho la reacción de la gente es que se apodera de ellos el temor del Señor. E inmediatamente después se nos narra la curación del tullido a la puerta del templo de Jerusalén (3,1-10).
En el tercero repite casi lo mismo: «por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo» (5,12). Se ve que es una constante de la Iglesia primitiva. De hecho, a continuación San Lucas añade explicitando lo anterior: «hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos; y todos eran curados (5,15-16).
Más adelante se nos narrará que Pedro cura a un hombre paralítico desde hacía ocho años (9,32-35) y resucita a una discípula que había enfermado y muerto (9,36-42).
También Pablo curará en Iconio a un hombre «tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado» (14, 8-10) y resucitará en Troada a un joven discípulo que había muerto al quedar dormido y caer por la ventana (20, 7-12). Igualmente en Malta curará a varios enfermos (28,7-9).
Del mismo modo, la predicación de Felipe va acompañada de innumerables curaciones, tanto físicas como espirituales (8,6-7).
Acreditados por Dios
En su primera proclamación de Cristo el día de Pentecostés, Pedro le presenta como «hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros sabéis» (2,22).
Hombre real y verdadero, Jesús debe de algún modo presentar credenciales de que es un enviado de Dios, más aún, de que es el Hijo muy amado del Padre. Sus milagros son esas credenciales que autentifican su misión y sus pretensiones y demuestran que no es un impostor que pretendiera hacerse pasar por lo que no es.
Ésta es, además, una constante en la historia de la salvación. Ya Moisés, el gran caudillo y legislador de Israel, se había quejado al Señor cuando este le envió a liberar a su pueblo: «No van a creerme, ni escucharán mi voz; pues dirán: No se te ha aparecido Yahveh» (Ex 4,1). A continuación, el Señor le reviste de su poder otorgándole la capacidad de realizar prodigios (Ex 4,2-9). Los signos y milagros autentifican al enviado de Dios: manifiestan que no va en nombre propio y que es portador de un poder superior, del poder del Dios que le envía, le impulsa y le sostiene.
Pues bien, en este mismo sentido podemos decir que los apóstoles son acreditados por Dios con signos y prodigios. Siendo hombres «sin instrucción ni cultura» (4,13), ponen de relieve –para todo el que tiene la mirada limpia y el corazón abierto– que a través de ellos actúa «el dedo de Dios» (Ex 8,15).
Por eso, los signos y prodigios no son algo extraordinario y superfluo. En cualquier época y lugar la Iglesia necesita mostrar al mundo que es portadora de un poder divino, sobrehumano, que viene de lo alto y le ha sido otorgado gratuitamente y sin méritos propios. Los signos y prodigios manifiestan el señorío de Jesús: que Él es el Señor y sigue actuando por medio de la Iglesia que va en su nombre. No es casual que a lo largo de su historia muchos santos hayan realizado milagros y prodigios asombrosos...
Con obras y palabras
Por lo demás, estos «signos y prodigios» forman parte del modo como Dios se revela y da a conocer.
El Concilio Vaticano II afirma en su Constitución sobre la divina revelación que «la economía de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente unidas entre sí, de tal manera que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y corroboran la doctrina y las realidades significadas por las palabras, y a su vez las palabras proclaman las obras e iluminan el misterio en ellas contenido» (Dei Verbum, 2).
No bastan las palabras, que deben ser corroboradas y confirmadas por las obras que les dan autoridad y credibilidad. Tampoco bastan las obras, que deben ser explicadas por las palabras que manifiestan su sentido y significado.
Así fue en la antigua alianza. En ella, Dios ante todo se da a conocer actuando, realizando gestos y obras maravillosas, humanamente inexplicables, que muestran su poder y su voluntad de salvar. Este es el significado, por ejemplo, de las famosas plagas de Egipto (Ex 7-11): a través de ellas Dios manifiesta que está presente y actúa con poder, y da a entender al Faraón y a los egipcios que lo que dice a través de su enviado Moisés no es una pretensión absurda. La salida de Egipto, la conducción por el desierto, la entrada en la Tierra prometida... serán otros tantos hechos a través de los que Dios seguirá revelándose a su pueblo.
Así fue en Jesús. Él no sólo anunció con su palabra que el Reino de Dios había llegado; manifestó con sus milagros que efectivamente el Reino de Dios, con todo su poder, había irrumpido en la historia de los hombres (Lc 11,20). Él no sólo proclamó la misericordia de Dios; la mostró visiblemente conviviendo con los publicanos y pecadores (Mt 9,10-13). Él no sólo dijo que amaba a los hombres; lo confirmó entregando su vida por ellos (Jn 13,1; 15,13).
Así fue en la Iglesia primitiva. Los signos y prodigios mostraban que Jesús estaba vivo, que los apóstoles no eran unos impostores al proclamar que Jesús había resucitado. De ahí la fuerza de las palabras de Pedro en la curación del tullido: «¿Por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder y piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham... ha glorificado a su siervo Jesús... Dios le resucitó de entre los muertos... y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis» (3,12-16). Las palabras explican las obras... y las obras confirman las palabras.
Y así ha de ser en la Iglesia de todas las épocas y lugares. Los signos y prodigios muestran la veracidad del testimonio central de los discípulos: que Cristo está vivo, que ha resucitado y es el Señor. No puede ser de otra manera: así Dios se ha revelado y así quiere seguir dándose a conocer hasta el fin del mundo y hasta los confines de la tierra.
«Se adherían al Señor» (5,12)
En el tercer resumen de la vida de la primitiva comunidad, después de mencionar las muchas señales y prodigios que realizaban los apóstoles, San Lucas añade que «el pueblo hablaba de ellos con elogio» y afirma que «los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres» (5,13-14). Con este inciso da a entender –aun sin decirlo explícitamente– que esos signos y prodigios ayudaban a muchos a dar el paso a la fe.
Sí se dice de manera explícita en los dos milagros de Pedro narrados en el capítulo 9. Tras la curación del paralítico Eneas, el relato afirma: «Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor» (9,35). Del mismo modo, después de la resurrección de Tabita: «Esto se supo en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor» (9,42).
Sin embargo, es cierto que los signos por sí solos son ambiguos. Cuando Pablo cura al tullido de Iconio, la gente grita entusiasmada: «Dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros» (14,11). Y a duras penas pudieron evitar que les ofrecieran un sacrificio (14,13-18).
Por eso, lo normal es que al signo –como en la curación del tullido de la puerta Hermosa del templo– vaya unido el anuncio explícito de Cristo (3,12-26), y que a ambos siga la conversión y la fe en el Señor Jesús (4,4).
Por lo demás, este modo de actuar sigue el estilo y la pedagogía de Jesús en los evangelios. Él sabe que los signos son insuficientes y ambiguos. Sabe que el que no quiere creer, jamás dará el paso a la fe por muchos signos que vea (Lc 16,31), como de hecho ocurrió a muchos testigos de sus milagros. Y por otra parte no se fía del que cree sólo por los signos que ve (Jn 2,23-24). Por eso elogia al que cree apoyado sólo en su palabra (Jn 4,50; Mt 8,8-10), aunque condesciende en hacer milagros que ayuden a la fe (Mc 2,9-11).
Podemos decir que si los signos y prodigios fueron necesarios para que el Evangelio se abriera paso en el mundo pagano de la antigüedad, también lo son para la nueva evangelización de nuestro mundo neopagano. Sin absolutizarlos, pues son sólo signos, indicios que apuntan a la veracidad y realidad de Cristo; sin absolutizarlos, pues la fe será siempre un acto libre del hombre que decide entregarse al Señor. Pero tampoco restándoles nada del valor que Dios mismo ha querido darles como signos de credibilidad del mensaje, como ayuda para la fe al hombre de buena voluntad.
Por tanto, ni buscar el milagro por el milagro, ni tampoco despreciarlos dando por sentado que Dios no los quiere otorgar o que no son convenientes. Son signos de la fe, dados por el Señor a los creyentes y como ayuda para creer (Mc 16,17-20). No son fin en sí mismos, sino dones con los que Cristo equipa a su Iglesia para evangelizar con poder y abrir las mentes y corazones al Evangelio.
Dones y carismas
En este mismo sentido hemos de entender los diversos dones y carismas que aparecen en el libro de los Hechos. Con ellos el Señor sostiene y conforta –de manera evidente y sobrehumana– a una Iglesia empeñada en la misión –también sobrehumana– de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra.
Ya hemos hablado de los milagros de curaciones y resurrecciones obradas por Dios a través de los apóstoles. También vimos en el capítulo anterior el don de la profecía. Pero se mencionan otros.
Cuando se elige a los siete se pide que sean hombres llenos de Espíritu de sabiduría (6,3), don que aparece especialmente resaltado en la posterior actuación de Esteban (6,10); con él defiende la fe y da testimonio del Señor (7,2ss).
Un don especial de conocimiento de los corazones es otorgado a Pedro para conocer el fraude de Ananías y Safira (5,3ss).
También encontramos el don de la fe. No nos referimos a la fe dogmática, sino a esa fe de la que Jesús había hablado como capaz de mover montañas (Mt 21,21) y de hacer obras mayores que las suyas propias (Jn 14,12); se trata de esa fe que confía ciegamente en el Señor aun en circunstancias especialmente difíciles y es capaz de realizar obras que superan toda posibilidad humana. Tal es la fe de Pedro y Juan cuando curan al tullido de nacimiento (3,16).
Encontramos también el don de lenguas (2,4.11; 10,46; 19,6), que es ante todo una oración de alabanza y glorificación de Dios, aunque puede también contener un mensaje para la comunidad que ha de ser interpretado (cf 1 Cor 14).
Del mismo modo, cuando es necesario, el Señor guía a los suyos sirviéndose de visiones y sueños (10,3.9ss; 16,9-10).
Y don especial del Espíritu parece también la capacidad de detectar el espíritu del mal y vencerlo con el poder de Cristo en el caso de Simón el mago (8,9-24), del mago Elimas (13,6-12) o de la muchacha poseída de espíritu adivino (16,16-18).
Otra de las características de la Iglesia primitiva es la presencia de obras maravillosas que Dios realiza a través de los apóstoles. En dos de los resúmenes de la vida de la comunidad se nos insiste en este aspecto.
En el primero se afirma que «el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales» (2,43); se trata, evidentemente, de obras que llevan el sello de Dios, pues de hecho la reacción de la gente es que se apodera de ellos el temor del Señor. E inmediatamente después se nos narra la curación del tullido a la puerta del templo de Jerusalén (3,1-10).
En el tercero repite casi lo mismo: «por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo» (5,12). Se ve que es una constante de la Iglesia primitiva. De hecho, a continuación San Lucas añade explicitando lo anterior: «hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos; y todos eran curados (5,15-16).
Más adelante se nos narrará que Pedro cura a un hombre paralítico desde hacía ocho años (9,32-35) y resucita a una discípula que había enfermado y muerto (9,36-42).
También Pablo curará en Iconio a un hombre «tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado» (14, 8-10) y resucitará en Troada a un joven discípulo que había muerto al quedar dormido y caer por la ventana (20, 7-12). Igualmente en Malta curará a varios enfermos (28,7-9).
Del mismo modo, la predicación de Felipe va acompañada de innumerables curaciones, tanto físicas como espirituales (8,6-7).
Acreditados por Dios
En su primera proclamación de Cristo el día de Pentecostés, Pedro le presenta como «hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros sabéis» (2,22).
Hombre real y verdadero, Jesús debe de algún modo presentar credenciales de que es un enviado de Dios, más aún, de que es el Hijo muy amado del Padre. Sus milagros son esas credenciales que autentifican su misión y sus pretensiones y demuestran que no es un impostor que pretendiera hacerse pasar por lo que no es.
Ésta es, además, una constante en la historia de la salvación. Ya Moisés, el gran caudillo y legislador de Israel, se había quejado al Señor cuando este le envió a liberar a su pueblo: «No van a creerme, ni escucharán mi voz; pues dirán: No se te ha aparecido Yahveh» (Ex 4,1). A continuación, el Señor le reviste de su poder otorgándole la capacidad de realizar prodigios (Ex 4,2-9). Los signos y milagros autentifican al enviado de Dios: manifiestan que no va en nombre propio y que es portador de un poder superior, del poder del Dios que le envía, le impulsa y le sostiene.
Pues bien, en este mismo sentido podemos decir que los apóstoles son acreditados por Dios con signos y prodigios. Siendo hombres «sin instrucción ni cultura» (4,13), ponen de relieve –para todo el que tiene la mirada limpia y el corazón abierto– que a través de ellos actúa «el dedo de Dios» (Ex 8,15).
Por eso, los signos y prodigios no son algo extraordinario y superfluo. En cualquier época y lugar la Iglesia necesita mostrar al mundo que es portadora de un poder divino, sobrehumano, que viene de lo alto y le ha sido otorgado gratuitamente y sin méritos propios. Los signos y prodigios manifiestan el señorío de Jesús: que Él es el Señor y sigue actuando por medio de la Iglesia que va en su nombre. No es casual que a lo largo de su historia muchos santos hayan realizado milagros y prodigios asombrosos...
Con obras y palabras
Por lo demás, estos «signos y prodigios» forman parte del modo como Dios se revela y da a conocer.
El Concilio Vaticano II afirma en su Constitución sobre la divina revelación que «la economía de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente unidas entre sí, de tal manera que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y corroboran la doctrina y las realidades significadas por las palabras, y a su vez las palabras proclaman las obras e iluminan el misterio en ellas contenido» (Dei Verbum, 2).
No bastan las palabras, que deben ser corroboradas y confirmadas por las obras que les dan autoridad y credibilidad. Tampoco bastan las obras, que deben ser explicadas por las palabras que manifiestan su sentido y significado.
Así fue en la antigua alianza. En ella, Dios ante todo se da a conocer actuando, realizando gestos y obras maravillosas, humanamente inexplicables, que muestran su poder y su voluntad de salvar. Este es el significado, por ejemplo, de las famosas plagas de Egipto (Ex 7-11): a través de ellas Dios manifiesta que está presente y actúa con poder, y da a entender al Faraón y a los egipcios que lo que dice a través de su enviado Moisés no es una pretensión absurda. La salida de Egipto, la conducción por el desierto, la entrada en la Tierra prometida... serán otros tantos hechos a través de los que Dios seguirá revelándose a su pueblo.
Así fue en Jesús. Él no sólo anunció con su palabra que el Reino de Dios había llegado; manifestó con sus milagros que efectivamente el Reino de Dios, con todo su poder, había irrumpido en la historia de los hombres (Lc 11,20). Él no sólo proclamó la misericordia de Dios; la mostró visiblemente conviviendo con los publicanos y pecadores (Mt 9,10-13). Él no sólo dijo que amaba a los hombres; lo confirmó entregando su vida por ellos (Jn 13,1; 15,13).
Así fue en la Iglesia primitiva. Los signos y prodigios mostraban que Jesús estaba vivo, que los apóstoles no eran unos impostores al proclamar que Jesús había resucitado. De ahí la fuerza de las palabras de Pedro en la curación del tullido: «¿Por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder y piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham... ha glorificado a su siervo Jesús... Dios le resucitó de entre los muertos... y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis» (3,12-16). Las palabras explican las obras... y las obras confirman las palabras.
Y así ha de ser en la Iglesia de todas las épocas y lugares. Los signos y prodigios muestran la veracidad del testimonio central de los discípulos: que Cristo está vivo, que ha resucitado y es el Señor. No puede ser de otra manera: así Dios se ha revelado y así quiere seguir dándose a conocer hasta el fin del mundo y hasta los confines de la tierra.
«Se adherían al Señor» (5,12)
En el tercer resumen de la vida de la primitiva comunidad, después de mencionar las muchas señales y prodigios que realizaban los apóstoles, San Lucas añade que «el pueblo hablaba de ellos con elogio» y afirma que «los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres» (5,13-14). Con este inciso da a entender –aun sin decirlo explícitamente– que esos signos y prodigios ayudaban a muchos a dar el paso a la fe.
Sí se dice de manera explícita en los dos milagros de Pedro narrados en el capítulo 9. Tras la curación del paralítico Eneas, el relato afirma: «Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor» (9,35). Del mismo modo, después de la resurrección de Tabita: «Esto se supo en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor» (9,42).
Sin embargo, es cierto que los signos por sí solos son ambiguos. Cuando Pablo cura al tullido de Iconio, la gente grita entusiasmada: «Dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros» (14,11). Y a duras penas pudieron evitar que les ofrecieran un sacrificio (14,13-18).
Por eso, lo normal es que al signo –como en la curación del tullido de la puerta Hermosa del templo– vaya unido el anuncio explícito de Cristo (3,12-26), y que a ambos siga la conversión y la fe en el Señor Jesús (4,4).
Por lo demás, este modo de actuar sigue el estilo y la pedagogía de Jesús en los evangelios. Él sabe que los signos son insuficientes y ambiguos. Sabe que el que no quiere creer, jamás dará el paso a la fe por muchos signos que vea (Lc 16,31), como de hecho ocurrió a muchos testigos de sus milagros. Y por otra parte no se fía del que cree sólo por los signos que ve (Jn 2,23-24). Por eso elogia al que cree apoyado sólo en su palabra (Jn 4,50; Mt 8,8-10), aunque condesciende en hacer milagros que ayuden a la fe (Mc 2,9-11).
Podemos decir que si los signos y prodigios fueron necesarios para que el Evangelio se abriera paso en el mundo pagano de la antigüedad, también lo son para la nueva evangelización de nuestro mundo neopagano. Sin absolutizarlos, pues son sólo signos, indicios que apuntan a la veracidad y realidad de Cristo; sin absolutizarlos, pues la fe será siempre un acto libre del hombre que decide entregarse al Señor. Pero tampoco restándoles nada del valor que Dios mismo ha querido darles como signos de credibilidad del mensaje, como ayuda para la fe al hombre de buena voluntad.
Por tanto, ni buscar el milagro por el milagro, ni tampoco despreciarlos dando por sentado que Dios no los quiere otorgar o que no son convenientes. Son signos de la fe, dados por el Señor a los creyentes y como ayuda para creer (Mc 16,17-20). No son fin en sí mismos, sino dones con los que Cristo equipa a su Iglesia para evangelizar con poder y abrir las mentes y corazones al Evangelio.
Dones y carismas
En este mismo sentido hemos de entender los diversos dones y carismas que aparecen en el libro de los Hechos. Con ellos el Señor sostiene y conforta –de manera evidente y sobrehumana– a una Iglesia empeñada en la misión –también sobrehumana– de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra.
Ya hemos hablado de los milagros de curaciones y resurrecciones obradas por Dios a través de los apóstoles. También vimos en el capítulo anterior el don de la profecía. Pero se mencionan otros.
Cuando se elige a los siete se pide que sean hombres llenos de Espíritu de sabiduría (6,3), don que aparece especialmente resaltado en la posterior actuación de Esteban (6,10); con él defiende la fe y da testimonio del Señor (7,2ss).
Un don especial de conocimiento de los corazones es otorgado a Pedro para conocer el fraude de Ananías y Safira (5,3ss).
También encontramos el don de la fe. No nos referimos a la fe dogmática, sino a esa fe de la que Jesús había hablado como capaz de mover montañas (Mt 21,21) y de hacer obras mayores que las suyas propias (Jn 14,12); se trata de esa fe que confía ciegamente en el Señor aun en circunstancias especialmente difíciles y es capaz de realizar obras que superan toda posibilidad humana. Tal es la fe de Pedro y Juan cuando curan al tullido de nacimiento (3,16).
Encontramos también el don de lenguas (2,4.11; 10,46; 19,6), que es ante todo una oración de alabanza y glorificación de Dios, aunque puede también contener un mensaje para la comunidad que ha de ser interpretado (cf 1 Cor 14).
Del mismo modo, cuando es necesario, el Señor guía a los suyos sirviéndose de visiones y sueños (10,3.9ss; 16,9-10).
Y don especial del Espíritu parece también la capacidad de detectar el espíritu del mal y vencerlo con el poder de Cristo en el caso de Simón el mago (8,9-24), del mago Elimas (13,6-12) o de la muchacha poseída de espíritu adivino (16,16-18).

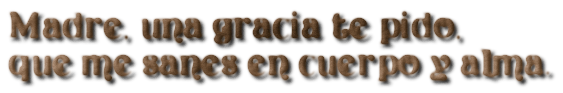



No hay comentarios.:
Publicar un comentario