3. Una Iglesia evangelizadora y evangelizada
Hemos visto en el primer capítulo que el Espíritu crea la Iglesia. Sin embargo, hay que añadir algo más: la Iglesia nace y crece por el anuncio del Evangelio. La primera comunidad surge de la efusión del Espíritu en Pentecostés, pero brota también de la proclamación de la Buena Noticia de la Salvación que realiza Pedro a continuación (2,14-36). La palabra «Iglesia» (ekklesía) significa etimológicamente «convocación»: la Iglesia es la comunidad de los convocados por la Palabra de Dios. De igual modo que al principio Dios creó todo por su palabra (Gen 1), la nueva humanidad de los recreados en Cristo es suscitada por la Palabra que Dios pronuncia a través de sus mensajeros. Sin el anuncio del Evangelio no nace la Iglesia, ni crece, ni puede continuar existiendo. La evangelización es el cimiento permanente del edificio de la Iglesia.
Y al mismo tiempo la Iglesia primitiva posee un enorme dinamismo evangelizador. El relato de Pentecostés nos dice que «quedaron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar» (2,4). Y la promesa de Jesús (1,8) da a entender que la fuerza del Espíritu Santo desciende para constituir a los apóstoles en testigos... hasta los confines de la tierra; por tanto, capaces de proclamar y anunciar a todos con valentía el nombre de Cristo. Se puede decir que el Espíritu es dado a la Iglesia para la misión, no para el mero disfrute personal de los creyentes. Como fuerza que baja de lo alto (1,8), capacita, impulsa y sostiene a la Iglesia para la evangelización. De hecho, comprobamos que la predicación del evangelio se extiende como en ondas expansivas en todas direcciones, hasta llegar a Roma, capital del Imperio y centro del mundo antiguo (28,16ss). Y una vez allí la evangelización no se detiene; el libro de los Hechos no queda cerrado, sino abierto: concluye afirmando que Pablo «predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno» (28,31). El anuncio del Evangelio continúa hasta los confines de la tierra... y hasta el fin del mundo.
El gran mandato
En cierto modo, el libro de los Hechos arranca del mandato misionero de Jesús que encontramos al final de los cuatro evangelios. Desde cierto punto de vista, este mandato se puede considerar el «testamento» de Jesús. Según los sinópticos son las últimas palabras que Jesús pronuncia inmediatamente antes de su ascensión.
San Lucas nos muestra a Jesús explicando a los discípulos que su pasión y muerte es cumplimiento del plan del Padre recogido en las Escrituras. Después añade: «Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas» (Lc 24,46-48). Por tanto, la evangelización forma parte del plan del Padre («así está escrito») lo mismo que la muerte y resurrección de Jesús; de estos acontecimientos los discípulos son constituidos «testigos» y para anunciarlos se les otorga la fuerza del Espíritu Santo (v. 49). En el libro de los Hechos San Lucas nos muestra cómo este designio del Padre comenzó a cumplirse en la Iglesia primitiva. Ahora tiene que seguir cumpliéndose hasta llegar «a todas las naciones».
El mandato misionero aparece más explícito en los dos primeros evangelios. En San Marcos escuchamos a Jesús afirmar: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea se condenará» (Mc 16,15-16). Después muestra un inicial cumplimiento de este encargo por parte de los discípulos (v. 20).
En San Mateo las palabras de Jesús suenan más solemnes. Menciona su poder total y su señorío absoluto como indicando («id, pues...») que ese poder se dirige a impulsar y sostener a su Iglesia en la misión que inmediatamente le va a encomendar: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28,19-20). Finalmente añade la promesa de su presencia –que es también promesa de asistencia– en medio de sus discípulos hasta el fin del mundo.
De otra manera, pero no con menos fuerza, encontramos el mandato misionero también en el cuarto evangelio. Según San Juan, el mismo día de Pascua Jesús se pone en medio de sus discípulos –todavía llenos de miedo– y, después de transmitirles su paz, les dice: «Como el Padre me envió, también os envío yo» (Jn 20,21). Y, soplando, alienta sobre ellos el Espíritu Santo que les capacitará para cumplir esa misión.
A la luz de estos hechos, vemos que no es en absoluto exagerada la afirmación del Papa Pablo VI: «La Iglesia existe para evangelizar» (Evangelii nuntiandi, 14). Es lo que nos testimonia el libro de los Hechos de los Apóstoles de principio a fin.
«Daban testimonio con gran poder» (4,33)
En el segundo resumen de la vida de la primera comunidad encontramos esta afirmación que recoge un rasgo de la Iglesia de los Hechos presente a lo largo de todo el libro: «Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor» (4,33).
El secreto de la evangelización está en dar testimonio, lo cual implica necesariamente ser testigos. Sólo quien ha visto y oído (cf. 1 Jn 1,1-3), quien ha experimentado en sí mismo, es capaz de dar un testimonio creíble y convincente.
De hecho, como hemos visto, para eso es dado el Espíritu en Pentecostés: para ser testigos (1,8). Así lo había prometido el propio Jesús: «Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio» (Jn 15,26-27). Los apóstoles dan testimonio porque han convivido con Jesús desde el principio (1,21-22) y porque el Espíritu dentro de ellos da testimonio de Cristo y les fortalece para ser testigos.
El testimonio en el libro de los Hechos es siempre oral. Aparece como una proclamación alta y enérgica, no como un enunciado tranquilo y apacible. Los acontecimientos de la salvación se testimonian con la fuerza y la convicción de quien los ha experimentado en primera persona. No son ideas que se razonan y argumentan, sino hechos que se testimonian y proclaman. Entre esos destaca el acontecimiento de la resurrección (1,22).
Lo mismo que Jesús fue ungido «con el Espíritu Santo y con poder» (10,38), a la Iglesia le ha sido dado el Espíritu como fuerza (1,8) y se manifiesta como energía interior, vigor joven, empuje incontenible. El testigo de Cristo es alguien lleno de poder y de fuerza espiritual (cf. 4,7-10).
Por ejemplo, de Pablo después de su conversión se dice que «se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas» (9,9; 22,16; 26,16). Este inicio evoca una actitud de decisión y de firmeza: la del soldado preparado para la lucha. Es además, una fortaleza en crecimiento (9,22). También en Esteban es la fuerza el aspecto particularmente llamativo que a los ojos de todos ofrecía la acción del Espíritu (6,8).
Hay un vocablo muy presente en el libro de los Hechos que es especialmente indicador de esta actitud del testigo: la «parresía» (difícilmente traducible por un sólo término). La parresía es proclamación de la palabra llena de ardor y de energía; es la santa libertad de palabra (2,29), es un «dar la cara» con valentía que provoca asombro (4,13). De hecho, es el Señor quien la concede (4,29) para que pueda ser predicada su palabra (4,31). El testigo que recibe este don no hace más que apoyarse en la fuerza del Señor (14,3) superando todo respeto humano y toda mira puramente humana (cf. 13,46).
La parresía es valentía y audacia, a la vez que libertad interior y franqueza. Se manifiesta en el mirar fijamente (23,1), en elevar el tono de la voz (2,14), sin temor de llegar incluso a gritar (7,60). Esta seguridad llena de energía queda indicada al final de los Hechos como expresión del alma de Pablo y de todo testimonio que venga detrás de él (28,31)...
La fuerza del testimonio se manifiesta también en forma de ardor y entusiasmo. Apolo «refutaba ardientemente a los judíos» (18,28) y Pablo estaba «lleno del celo de Dios» (22,3). No es casual que Pentecostés se presente como un incendio (2,3), según lo había anunciado el mismo Jesús («he venido a traer fuego a la tierra»: Lc 12, 49). El testigo es un hombre que arde y prende fuego por donde pasa. Y la expansión del Evangelio a lo largo del libro de los Hechos se asemeja a un incendio extendido por el viento...
Este testimonio lleno de valentía no se echa atrás ni ante la persecución. El testigo quiere hacer triunfar la verdad estando dispuesto incluso a sufrir por ella (9,16; 20,22-24; 26,17). Por el Evangelio Pablo se muestra dispuesto no sólo a ser encadenado, sino incluso a morir (21,13). Ni Pedro, ni Pablo, ni Esteban... pertenecen a la categoría de «perros mudos» denunciados por el profeta (Is 56,10). El verdadero testigo es el mártir.
De hecho, el testimonio molesta a muchos, que no sólo no reciben el Evangelio, sino que se ponen en contra de él y del evangelizador. A lo largo del libro de los Hechos el anuncio de la Palabra cobra forma de combate; y el evangelizador da la imagen de un luchador más que la de un diplomático (cf. 18,5-6; 20,26-27).
El anuncio de la Buena Nueva
El libro de los Hechos no sólo nos dice que «daban testimonio con gran poder». Nos ofrece también el contenido acerca del cual dan testimonio, nos indica el mensaje que proclaman con valentía y autoridad. Es lo que se llama el Kerygma. De él encontramos el resumen más antiguo y sintético en 1 Corintios 15,3-8; en Hechos se nos da, por así decirlo, el Kerygma ampliado.
La importancia que da San Lucas a la evangelización se pone de relieve no sólo en que relata cómo el anuncio de la Palabra se va extendiendo a todas las ciudades del mundo entonces conocido, sino también en la cantidad de discursos –unos veinticuatro– que nos presenta y que ocupan una tercera parte del libro. De ellos podemos destacar siete, cinco en boca de Pedro (2,14-36; 3,12-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,34-43) y dos en labios de Pablo (13,16-41; 17,22-31). En ellos podemos encontrar algunos elementos comunes que constituyen el Kerygma, el contenido del primer anuncio cristiano, válido para todas las épocas y lugares.
La predicación suele arrancar de alguna circunstancia concreta que implica a los oyentes: el hecho de Pentecostés y la impresión que tiene la gente de que están bebidos (2,14ss), el acontecimiento asombroso de la curación del tullido (3,12ss), la prohibición que el Sanedrín les hace de predicar (5,29ss)... También puede ser una invitación que se les hace, como es el caso de Pablo y Bernabé en la Sinagoga de Antioquía de Pisidia (13,15).
El contenido central del anuncio es la persona de Jesucristo. Cristo y sólo Cristo es el objeto de la predicación (cf 1 Cor 2,2), particularmente el acontecimiento de la resurrección. Y junto con la persona de Cristo, todo lo que a Él va conexo (la efusión del Espíritu, el don de la salvación...) Destacamos algunos aspectos:
a) Del ministerio público de Jesús se subraya en los discursos que fue acreditado en medio de Israel por los milagros, signos y prodigios que Dios realizó a través de Él (2,22; 10,38).
b) Más fuerte es la insistencia en la pasión y muerte de Jesús, destacando su inocencia y, sobre todo, que esta muerte no es mera consecuencia de la confabulación de los judíos, sino algo previsto y ordenado por el plan de Dios (2,23; 3,18).
c) El acento se pone sobre todo en la resurrección: frente a la acción asesina de los jefes y sacerdotes judíos, Dios ha intervenido liberándole de los lazos de la muerte (2,24.32; 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,34.37; 17,31). Además se mencionan los testigos de este acontecimiento único, aquellos que han comido y bebido con Él después de la resurrección (10,41) y a los que se ha aparecido durante muchos días (13,31).
d) San Lucas añade además la significación mesiánica de estos acontecimientos salvíficos realizados en Cristo, mostrando que son cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Así hace una lectura cristológica del Sal 16,8-11, que ya hablaba de la resurrección de Cristo (2,25-28; 13,35), y de los salmos 2,7 y 110,1 que anunciaban la entronización de Cristo a la derecha del Padre.
Finalmente, aparece una invitación a la conversión (2,38; 3,19.26; 10,43; 13,38-39). Esta consiste en una llamada a abandonar los ídolos y a rechazar el pecado, volviéndose por la fe a Cristo. Conversión implica dedicarse a Dios, consagrarse a Cristo, ponerse a su servicio. De hecho, al arrepentimiento de los pecados y a la conversión va inseparablemente unida la fe.
Resumiendo, vemos que el Kerygma es esencialmente proclamación de una Persona, Jesucristo, y de su obra salvífica. El apóstol no anuncia simples doctrinas, sino un hecho, un acontecimiento: la muerte y resurrección de Cristo, acaecida por el designio del Padre para nuestra salvación. Y lo anuncia, no de oídas, sino en calidad de testigo personal de esos acontecimientos. Nótese la fuerza de la proclamación: «Dios le ha exaltado con su diestra como Jefe y Salvador... y nosotros somos testigos» (5,31-32). Pone así a sus oyentes ante un hecho que les afecta de manera decisiva para sus vidas y les invita a aceptar las consecuencias de ese hecho acogiendo a Cristo y su salvación por la fe y la conversión.
La fuerza del Kerygma
San Pablo afirma que el Evangelio es «fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree» (Rom 1,16). La evangelización es mucho más que una enseñanza: es como un sacramento; la predicación del Evangelio no sólo manifiesta verdades, sino que es el signo y el instrumento a través del cual actúa la fuerza de Dios y se derrama su gracia sobre aquellos que la acogen con fe (cf. 1 Tes 2,13; 1 Cor 2,4-5).
Esto lo constatamos también en Hechos. Terminada la predicación de Pedro el día de Pentecostés, nos refiere Lucas que «estas palabras les traspasaron el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» (2,37). Las palabras exteriores son vehículo de la gracia interior que toca los corazones y los mueve a entregarse al Señor Jesús.
Lo mismo encontramos en el caso de los primeros paganos convertidos, Cornelio y su familia. Se nos relata cómo Pedro los anuncia la Buena Noticia y cómo la acción de Dios se hace presente a través de ese anuncio: «Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la Palabra» (10,44).
En la evangelización de Filipos un grupo de mujeres escuchan la predicación de Pablo. Entre ellas se encontraba Lidia, una pagana, vendedora de púrpura, que se había acercado al judaísmo del que era simpatizante. Ella escuchaba con interés y «el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo» (16,14).
Desde luego, no se trata de algo automático. El anuncio debe ser libremente aceptado por cada oyente. Cuando Pablo predica ante el rey Agripa, este se siente afectado por el testimonio de Pablo, pero no queriendo comprometerse acaba reaccionando con una respuesta evasiva (26,28). Lo mismo les ocurrió a los atenienses (17,32). En otros casos, como hemos visto, se da un rechazo abierto de la Palabra (13,46) que llega incluso a provocar la persecución de los apóstoles.
Pero para quienes la acogen, la Palabra se convierte en Palabra de Salvación (13,26) y Palabra de Vida (5,20). Los que aceptan la Palabra (2,41; 8,14; 11,11; 17,11), se convierten a Cristo y se hacen bautizar, quedan libres de sus pecados y reciben el don del Espíritu Santo (2,38; 10,48; 16,15). Al acoger la Palabra por la fe, se recibe la salvación realizada por Cristo (13,38-39). Cuando una persona acepta la predicación, se somete a Cristo y a su influjo salvador y entonces toda su vida es transformada y renovada.
«También a los gentiles...» (11,18)
Todos conocemos por los evangelios las reticencias de los fariseos ante el hecho de que Jesús acogía a los pecadores. Repetidas veces hubo de explicar su conducta remitiéndose al amor misterioso del Padre y subrayando que «no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos» (Mt 9,12) y que Él había venido preferentemente a buscar la oveja perdida (Lc 15,4-7). Lo mismo ocurría con otras clases de marginados por la sociedad de su tiempo y aun por las leyes, como es el caso de los leprosos (Mc 1,40-45)
Algo similar ocurrió con la predicación cristiana primitiva. A nosotros nos parece obvio que Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4). Sin embargo, a los primeros evangelizadores no les pareció tan evidente. Al principio predicaban el evangelio sólo a los judíos (11,19). La evangelización y conversión de Cornelio y su familia ocurrió sin haberlo proyectado previamente los apóstoles y como a pesar suyo (recordar las resistencias de Pedro: 10,14). Poco a poco, tímidamente, se van lanzando a predicar a los no judíos (11,20); en esto los helenistas –es decir, judíos que vivían fuera de Palestina– jugaron un papel importante. Finalmente, con Pablo la misión se abre decididamente a los gentiles (13,46-47).
Y cuando por fin los gentiles entran masivamente en la Iglesia surge un nuevo problema. Algunos, apegados a las costumbres judías, consideran que era necesario circuncidarlos y obligarlos a guardar las leyes de los judíos para que pudieran salvarse (15,1.5). Sólo después de una larga y nada fácil deliberación (15,2.7), se concluyó que no había que imponer a los gentiles más cargas que las indispensables (15,28), pues «nos salvamos por la gracia del Señor Jesús» (15,11).
Todo esto es ilustrativo también para nosotros. Ellos, a pesar de conocer los anuncios de los grandes profetas acerca de una salvación universal, eran deudores de la mentalidad estrecha del judaísmo de su tiempo; y esa estrechez ocasionó retrasos y dificultades en la difusión del evangelio entre los paganos, y pudo haberla bloqueado definitivamente. Nosotros tenemos el evangelio hace 2000 años, pero también podemos estar condicionados por la mentalidad de nuestro tiempo, y esta mentalidad puede estar estorbando los impulsos que el Espíritu suscita hoy para la evangelización.
Por un lado, deberemos mantener muy firme la convicción de que «no se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo por el que podamos salvarnos» (4,12). Cristo es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Cristo es la solución a todo problema humano. Sólo en Él hay Salvación. Sólo Él es el Salvador. No hay ninguna otra doctrina o institución que salve. Dejar de proclamarle a los hombres de nuestro tiempo sería escatimarles el mayor don que Dios les ha otorgado, sería ocultarles el camino de la salvación e impedirles alcanzar su propia plenitud humana.
Por otro lado, hay que evitar el peligro de identificar a Cristo y la fe en Él con determinadas formas y expresiones (culturales, devocionales, teológicas...) Lo que ha sido válido en determinada época y lugar no tiene por qué serlo en las demás. Es el momento de centrarse en lo esencial y no absolutizar lo relativo. Esto no significa tirar por la borda todo lo pasado. Pero sí saber discernir que muchas expresiones y realizaciones han estado –o están– muy condicionadas por planteamientos individualistas, racionalistas, etc. Lo mismo que a los paganos de entonces les repelía la circuncisión y no se hubieran incorporado a la Iglesia si se les hubiera obligado a guardar la ley judía, hoy puede haber hombres y mujeres de buena voluntad que estarían dispuestos a aceptar a Cristo pero que encuentran estorbo en determinadas formas con que se expresa la Iglesia de hoy. Sólo desde un afianzamiento en lo esencial se pueden encontrar con creatividad nuevas expresiones válidas para los hombres de hoy.
«Al servicio de la Palabra» (6,4)
Tan importante es la evangelización que, al crecer la comunidad, los apóstoles deciden abandonar el servicio de las mesas –confiándolo a otros– para dedicarse «a la oración y al ministerio de la Palabra» (6,4).
Esta expresión nos aporta una sublime definición del apóstol: un diácono, un siervo de la Palabra. Lejos de manejarla a su gusto, es más bien él un instrumento de la Palabra; es la Palabra quien manda, y el apóstol sirve a la Palabra.
Algo similar se nos dice de Pablo. Durante su estancia en Corinto evangelizaba y trabajaba al mismo tiempo con sus manos; pero al unírsele Silas y Timoteo, «se dedicó enteramente a la Palabra» (18,5). La expresión puede traducirse de diversas maneras: se consagró todo entero a ella, se dio, se entregó, fue absorbido por la Palabra. Se puede decir que estaba poseído por la Palabra, que era su prisionero. Más que ser él el portador de la Palabra, era esta la que le sujetaba, le sostenía y era la portadora del apóstol.
Así, la tarea permanente de los apóstoles es anunciar la Palabra (4,29.31; 8,4.25; 11,19; 13,5; 14,25; 16,6.32; 18,11). Es su tarea incesante, continua: anunciar a Cristo, es decir, anunciar la Palabra que es Cristo. El fin de su misión es depositar la Palabra en los corazones de los hombres como una semilla llamada a crecer y a dar fruto de vida eterna.
Ciertamente evangelizan los apóstoles (5,42; 8,25), pero no sólo ellos. Pablo y Bernabé inician una poderosa actividad evangelizadora (14,7; 15,35; 16,10), que acaba penetrando en el corazón de Europa. También los siete, elegidos inicialmente para el servicio de las mesas, se dejan arrastrar por el Espíritu con ímpetu para el anuncio del Evangelio: así Esteban (6,10; 7,2ss) y Felipe (8,35.40). Y de la misma manera, también los creyentes son evangelizadores: San Lucas nos refiere que algunos ciudadanos de Chipre y de Cirene «llegados a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la Buena Nueva del Señor Jesús; la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor» (11,20-21).
Por otra parte, la evangelización tiene una dimensión esencialmente comunitaria. No sólo porque suelen ir «de dos en dos» (8,14; 11,25; 13,2.4-6; 15,40-41; 19,22), según el mandato de Jesús (Lc 10,1). Sobre todo porque se percibe claramente que la comunidad se siente responsable de la misión.
Esto se ve cuando el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La comunidad de Antioquía –que tenía una enorme vitalidad– percibe la llamada del Espíritu a que Pablo y Bernabé sean enviados; la comunidad ora y ayuna, impone las manos a los evangelizadores y los envía (13,2-3). A su regreso, vuelven a la comunidad que les ha enviado: «reunieron a la Iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe» (14,26-28). Aunque sólo marchan ellos, la comunidad «va» con ellos, los envía, los sostiene con su oración y su ayuno... y se alegran con ellos alabando a Dios por lo que ha hecho a través de sus manos.
También es importante comprobar los lugares y circunstancias en que evangelizan. No hay un sitio fijo, sino que transmiten el evangelio allí donde hay alguien que puede escucharles: en la calle (2,14), a la puerta del templo (3,11), «por todas partes» (8,4), yendo de camino (8,27), al lado de un río (16,13), en la plaza pública 817,17), en la cárcel (4,8; 16,23) o habiendo sido apresado (21,40)... Pablo evan-gelizaba en las sinagogas (9,20; 13,5.14; 17,1.10; 19,8), sabiendo que Jesús le había enviado en primer lugar a los judíos, pero también en ambientes paganos, como el areópago de Atenas (17,22ss).
Pero sin duda hay un lugar privilegiado que destaca en la evangelización: las casas. Ya desde el principio vemos que los cristianos se reúnen en las casas (9,13; 2,46). De Pablo se nos dice que «predicaba y enseñaba en público y por las casas» (20,20). En Corinto se estableció en la casa de un tal Ticio Justo (18,7). Y con frecuencia el cabeza de familia era evangelizado y bautizado con todos los suyos en la propia casa; es el caso de Cornelio (cp. 10), Lidia (16,15) o el carcelero de Filipos (16, 33). Las casas se convertían así en lugares de oración y en ámbitos de vida comunitaria, a la vez que en plataformas de evangelización.
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles» (2,42)
Ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo el anuncio del evangelio lleva a los sacramentos. Los que aceptaban la Palabra y creían eran bautizados (2,38.41; 8,12.38; 10,48; 19,5...). Precisamente porque la evangelización provoca la adhesión a Cristo, lleva a los sacramentos, que son la fuente de la gracia y de la comunión plena con Él. Teniendo la predicación un valor sacramental –en cuanto que hace presente la realidad anunciada– tiende por su misma naturaleza a la comunicación de la vida divina que tiene lugar con plenitud en los sacramentos.
Por otro lado, vemos que el primer anuncio –Kerygma– no basta. Siendo necesario, debe ser completado con una catequesis amplia sobre los misterios de la fe y de la moral cristiana. Es lo que se nos dice en el libro de los Hechos: «perseveraban en la enseñanza de los apóstoles» (2,42). La «enseñanza» –didajé– corresponde con toda probabilidad a lo que nosotros denominamos catequesis: no ya los primeros rudimentos de la fe, sino una formación sistemática que busca dar solidez y amplitud a la vivencia cristiana.
San Pablo distingue muy bien estos dos pasos cuando afirma: «Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima» (1 Cor 3,10). El cimiento, como explica en el versículo siguiente, no es ni puede ser otro que Jesucristo (1 Cor 3,11): el anuncio del Kerygma. Pero sobre ese cimiento hay que continuar construyendo. No basta el cimiento, pues sólo con él no se completaría la construcción del edificio; pero tampoco sirve el intento de construir sin cimientos –sin anuncio del Kerygma–, pues todo el edificio quedaría sin consistencia.
Reconocemos en todo esto un secreto de las primeras comunidades cristianas. Su gran vitalidad reside en su condición de evangelizadas. Nacidas de la Palabra, del anuncio vigoroso del Evangelio, continúan alimentándose constantemente de ella.
Y eso mismo les infunde vigor evangelizador. La vida exuberante que tienen dentro de sí desborda por todas partes y se comunica y se contagia. No se trata ya de la «obligación» de evangelizar, sino que el anuncio de la Palabra es para ellos una necesidad interior un impulso incontenible.
Y por otra parte, este dinamismo evangelizador contribuye a su vez a vigorizar las comunidades, pues «la fe se fortalece dándola» (Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 2). El celo evangelizador impulsa a evangelizar y la evangelización acrecienta el celo y la vitalidad de la Iglesia, de las personas y comunidades.
El afán evangelizador es una clave vital para el crecimiento y la vida cristiana de la Iglesia en todas las épocas y lugares. Si este afán se debilita, toda la vida de la Iglesia se debilita. Sólo cuando hay un constante deseo de no conformarse, de ir más allá, de «remar mar adentro», de buscar la oveja perdida... a la Iglesia le crecen las alas y avanza y se fortalece.
Por lo demás, sólo desde este ardor evangelizador se cumplirá el mandato de Jesús y se dará testimonio con gran poder; sólo desde este celo se tendrá audacia y creatividad para predicar el evangelio en todo tiempo y lugar; sólo desde este dinamismo evangelizador se encontrarán los métodos y los cauces adecuados para llegar a cada generación... Sólo desde este empuje misionero se podrán contemplar los milagros que produce el anuncio del Kerygma cuando se proclama con autoridad en el nombre de Cristo Jesús.
Hemos visto en el primer capítulo que el Espíritu crea la Iglesia. Sin embargo, hay que añadir algo más: la Iglesia nace y crece por el anuncio del Evangelio. La primera comunidad surge de la efusión del Espíritu en Pentecostés, pero brota también de la proclamación de la Buena Noticia de la Salvación que realiza Pedro a continuación (2,14-36). La palabra «Iglesia» (ekklesía) significa etimológicamente «convocación»: la Iglesia es la comunidad de los convocados por la Palabra de Dios. De igual modo que al principio Dios creó todo por su palabra (Gen 1), la nueva humanidad de los recreados en Cristo es suscitada por la Palabra que Dios pronuncia a través de sus mensajeros. Sin el anuncio del Evangelio no nace la Iglesia, ni crece, ni puede continuar existiendo. La evangelización es el cimiento permanente del edificio de la Iglesia.
Y al mismo tiempo la Iglesia primitiva posee un enorme dinamismo evangelizador. El relato de Pentecostés nos dice que «quedaron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar» (2,4). Y la promesa de Jesús (1,8) da a entender que la fuerza del Espíritu Santo desciende para constituir a los apóstoles en testigos... hasta los confines de la tierra; por tanto, capaces de proclamar y anunciar a todos con valentía el nombre de Cristo. Se puede decir que el Espíritu es dado a la Iglesia para la misión, no para el mero disfrute personal de los creyentes. Como fuerza que baja de lo alto (1,8), capacita, impulsa y sostiene a la Iglesia para la evangelización. De hecho, comprobamos que la predicación del evangelio se extiende como en ondas expansivas en todas direcciones, hasta llegar a Roma, capital del Imperio y centro del mundo antiguo (28,16ss). Y una vez allí la evangelización no se detiene; el libro de los Hechos no queda cerrado, sino abierto: concluye afirmando que Pablo «predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno» (28,31). El anuncio del Evangelio continúa hasta los confines de la tierra... y hasta el fin del mundo.
El gran mandato
En cierto modo, el libro de los Hechos arranca del mandato misionero de Jesús que encontramos al final de los cuatro evangelios. Desde cierto punto de vista, este mandato se puede considerar el «testamento» de Jesús. Según los sinópticos son las últimas palabras que Jesús pronuncia inmediatamente antes de su ascensión.
San Lucas nos muestra a Jesús explicando a los discípulos que su pasión y muerte es cumplimiento del plan del Padre recogido en las Escrituras. Después añade: «Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas» (Lc 24,46-48). Por tanto, la evangelización forma parte del plan del Padre («así está escrito») lo mismo que la muerte y resurrección de Jesús; de estos acontecimientos los discípulos son constituidos «testigos» y para anunciarlos se les otorga la fuerza del Espíritu Santo (v. 49). En el libro de los Hechos San Lucas nos muestra cómo este designio del Padre comenzó a cumplirse en la Iglesia primitiva. Ahora tiene que seguir cumpliéndose hasta llegar «a todas las naciones».
El mandato misionero aparece más explícito en los dos primeros evangelios. En San Marcos escuchamos a Jesús afirmar: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea se condenará» (Mc 16,15-16). Después muestra un inicial cumplimiento de este encargo por parte de los discípulos (v. 20).
En San Mateo las palabras de Jesús suenan más solemnes. Menciona su poder total y su señorío absoluto como indicando («id, pues...») que ese poder se dirige a impulsar y sostener a su Iglesia en la misión que inmediatamente le va a encomendar: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28,19-20). Finalmente añade la promesa de su presencia –que es también promesa de asistencia– en medio de sus discípulos hasta el fin del mundo.
De otra manera, pero no con menos fuerza, encontramos el mandato misionero también en el cuarto evangelio. Según San Juan, el mismo día de Pascua Jesús se pone en medio de sus discípulos –todavía llenos de miedo– y, después de transmitirles su paz, les dice: «Como el Padre me envió, también os envío yo» (Jn 20,21). Y, soplando, alienta sobre ellos el Espíritu Santo que les capacitará para cumplir esa misión.
A la luz de estos hechos, vemos que no es en absoluto exagerada la afirmación del Papa Pablo VI: «La Iglesia existe para evangelizar» (Evangelii nuntiandi, 14). Es lo que nos testimonia el libro de los Hechos de los Apóstoles de principio a fin.
«Daban testimonio con gran poder» (4,33)
En el segundo resumen de la vida de la primera comunidad encontramos esta afirmación que recoge un rasgo de la Iglesia de los Hechos presente a lo largo de todo el libro: «Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor» (4,33).
El secreto de la evangelización está en dar testimonio, lo cual implica necesariamente ser testigos. Sólo quien ha visto y oído (cf. 1 Jn 1,1-3), quien ha experimentado en sí mismo, es capaz de dar un testimonio creíble y convincente.
De hecho, como hemos visto, para eso es dado el Espíritu en Pentecostés: para ser testigos (1,8). Así lo había prometido el propio Jesús: «Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio» (Jn 15,26-27). Los apóstoles dan testimonio porque han convivido con Jesús desde el principio (1,21-22) y porque el Espíritu dentro de ellos da testimonio de Cristo y les fortalece para ser testigos.
El testimonio en el libro de los Hechos es siempre oral. Aparece como una proclamación alta y enérgica, no como un enunciado tranquilo y apacible. Los acontecimientos de la salvación se testimonian con la fuerza y la convicción de quien los ha experimentado en primera persona. No son ideas que se razonan y argumentan, sino hechos que se testimonian y proclaman. Entre esos destaca el acontecimiento de la resurrección (1,22).
Lo mismo que Jesús fue ungido «con el Espíritu Santo y con poder» (10,38), a la Iglesia le ha sido dado el Espíritu como fuerza (1,8) y se manifiesta como energía interior, vigor joven, empuje incontenible. El testigo de Cristo es alguien lleno de poder y de fuerza espiritual (cf. 4,7-10).
Por ejemplo, de Pablo después de su conversión se dice que «se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas» (9,9; 22,16; 26,16). Este inicio evoca una actitud de decisión y de firmeza: la del soldado preparado para la lucha. Es además, una fortaleza en crecimiento (9,22). También en Esteban es la fuerza el aspecto particularmente llamativo que a los ojos de todos ofrecía la acción del Espíritu (6,8).
Hay un vocablo muy presente en el libro de los Hechos que es especialmente indicador de esta actitud del testigo: la «parresía» (difícilmente traducible por un sólo término). La parresía es proclamación de la palabra llena de ardor y de energía; es la santa libertad de palabra (2,29), es un «dar la cara» con valentía que provoca asombro (4,13). De hecho, es el Señor quien la concede (4,29) para que pueda ser predicada su palabra (4,31). El testigo que recibe este don no hace más que apoyarse en la fuerza del Señor (14,3) superando todo respeto humano y toda mira puramente humana (cf. 13,46).
La parresía es valentía y audacia, a la vez que libertad interior y franqueza. Se manifiesta en el mirar fijamente (23,1), en elevar el tono de la voz (2,14), sin temor de llegar incluso a gritar (7,60). Esta seguridad llena de energía queda indicada al final de los Hechos como expresión del alma de Pablo y de todo testimonio que venga detrás de él (28,31)...
La fuerza del testimonio se manifiesta también en forma de ardor y entusiasmo. Apolo «refutaba ardientemente a los judíos» (18,28) y Pablo estaba «lleno del celo de Dios» (22,3). No es casual que Pentecostés se presente como un incendio (2,3), según lo había anunciado el mismo Jesús («he venido a traer fuego a la tierra»: Lc 12, 49). El testigo es un hombre que arde y prende fuego por donde pasa. Y la expansión del Evangelio a lo largo del libro de los Hechos se asemeja a un incendio extendido por el viento...
Este testimonio lleno de valentía no se echa atrás ni ante la persecución. El testigo quiere hacer triunfar la verdad estando dispuesto incluso a sufrir por ella (9,16; 20,22-24; 26,17). Por el Evangelio Pablo se muestra dispuesto no sólo a ser encadenado, sino incluso a morir (21,13). Ni Pedro, ni Pablo, ni Esteban... pertenecen a la categoría de «perros mudos» denunciados por el profeta (Is 56,10). El verdadero testigo es el mártir.
De hecho, el testimonio molesta a muchos, que no sólo no reciben el Evangelio, sino que se ponen en contra de él y del evangelizador. A lo largo del libro de los Hechos el anuncio de la Palabra cobra forma de combate; y el evangelizador da la imagen de un luchador más que la de un diplomático (cf. 18,5-6; 20,26-27).
El anuncio de la Buena Nueva
El libro de los Hechos no sólo nos dice que «daban testimonio con gran poder». Nos ofrece también el contenido acerca del cual dan testimonio, nos indica el mensaje que proclaman con valentía y autoridad. Es lo que se llama el Kerygma. De él encontramos el resumen más antiguo y sintético en 1 Corintios 15,3-8; en Hechos se nos da, por así decirlo, el Kerygma ampliado.
La importancia que da San Lucas a la evangelización se pone de relieve no sólo en que relata cómo el anuncio de la Palabra se va extendiendo a todas las ciudades del mundo entonces conocido, sino también en la cantidad de discursos –unos veinticuatro– que nos presenta y que ocupan una tercera parte del libro. De ellos podemos destacar siete, cinco en boca de Pedro (2,14-36; 3,12-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,34-43) y dos en labios de Pablo (13,16-41; 17,22-31). En ellos podemos encontrar algunos elementos comunes que constituyen el Kerygma, el contenido del primer anuncio cristiano, válido para todas las épocas y lugares.
La predicación suele arrancar de alguna circunstancia concreta que implica a los oyentes: el hecho de Pentecostés y la impresión que tiene la gente de que están bebidos (2,14ss), el acontecimiento asombroso de la curación del tullido (3,12ss), la prohibición que el Sanedrín les hace de predicar (5,29ss)... También puede ser una invitación que se les hace, como es el caso de Pablo y Bernabé en la Sinagoga de Antioquía de Pisidia (13,15).
El contenido central del anuncio es la persona de Jesucristo. Cristo y sólo Cristo es el objeto de la predicación (cf 1 Cor 2,2), particularmente el acontecimiento de la resurrección. Y junto con la persona de Cristo, todo lo que a Él va conexo (la efusión del Espíritu, el don de la salvación...) Destacamos algunos aspectos:
a) Del ministerio público de Jesús se subraya en los discursos que fue acreditado en medio de Israel por los milagros, signos y prodigios que Dios realizó a través de Él (2,22; 10,38).
b) Más fuerte es la insistencia en la pasión y muerte de Jesús, destacando su inocencia y, sobre todo, que esta muerte no es mera consecuencia de la confabulación de los judíos, sino algo previsto y ordenado por el plan de Dios (2,23; 3,18).
c) El acento se pone sobre todo en la resurrección: frente a la acción asesina de los jefes y sacerdotes judíos, Dios ha intervenido liberándole de los lazos de la muerte (2,24.32; 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,34.37; 17,31). Además se mencionan los testigos de este acontecimiento único, aquellos que han comido y bebido con Él después de la resurrección (10,41) y a los que se ha aparecido durante muchos días (13,31).
d) San Lucas añade además la significación mesiánica de estos acontecimientos salvíficos realizados en Cristo, mostrando que son cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Así hace una lectura cristológica del Sal 16,8-11, que ya hablaba de la resurrección de Cristo (2,25-28; 13,35), y de los salmos 2,7 y 110,1 que anunciaban la entronización de Cristo a la derecha del Padre.
Finalmente, aparece una invitación a la conversión (2,38; 3,19.26; 10,43; 13,38-39). Esta consiste en una llamada a abandonar los ídolos y a rechazar el pecado, volviéndose por la fe a Cristo. Conversión implica dedicarse a Dios, consagrarse a Cristo, ponerse a su servicio. De hecho, al arrepentimiento de los pecados y a la conversión va inseparablemente unida la fe.
Resumiendo, vemos que el Kerygma es esencialmente proclamación de una Persona, Jesucristo, y de su obra salvífica. El apóstol no anuncia simples doctrinas, sino un hecho, un acontecimiento: la muerte y resurrección de Cristo, acaecida por el designio del Padre para nuestra salvación. Y lo anuncia, no de oídas, sino en calidad de testigo personal de esos acontecimientos. Nótese la fuerza de la proclamación: «Dios le ha exaltado con su diestra como Jefe y Salvador... y nosotros somos testigos» (5,31-32). Pone así a sus oyentes ante un hecho que les afecta de manera decisiva para sus vidas y les invita a aceptar las consecuencias de ese hecho acogiendo a Cristo y su salvación por la fe y la conversión.
La fuerza del Kerygma
San Pablo afirma que el Evangelio es «fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree» (Rom 1,16). La evangelización es mucho más que una enseñanza: es como un sacramento; la predicación del Evangelio no sólo manifiesta verdades, sino que es el signo y el instrumento a través del cual actúa la fuerza de Dios y se derrama su gracia sobre aquellos que la acogen con fe (cf. 1 Tes 2,13; 1 Cor 2,4-5).
Esto lo constatamos también en Hechos. Terminada la predicación de Pedro el día de Pentecostés, nos refiere Lucas que «estas palabras les traspasaron el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» (2,37). Las palabras exteriores son vehículo de la gracia interior que toca los corazones y los mueve a entregarse al Señor Jesús.
Lo mismo encontramos en el caso de los primeros paganos convertidos, Cornelio y su familia. Se nos relata cómo Pedro los anuncia la Buena Noticia y cómo la acción de Dios se hace presente a través de ese anuncio: «Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la Palabra» (10,44).
En la evangelización de Filipos un grupo de mujeres escuchan la predicación de Pablo. Entre ellas se encontraba Lidia, una pagana, vendedora de púrpura, que se había acercado al judaísmo del que era simpatizante. Ella escuchaba con interés y «el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo» (16,14).
Desde luego, no se trata de algo automático. El anuncio debe ser libremente aceptado por cada oyente. Cuando Pablo predica ante el rey Agripa, este se siente afectado por el testimonio de Pablo, pero no queriendo comprometerse acaba reaccionando con una respuesta evasiva (26,28). Lo mismo les ocurrió a los atenienses (17,32). En otros casos, como hemos visto, se da un rechazo abierto de la Palabra (13,46) que llega incluso a provocar la persecución de los apóstoles.
Pero para quienes la acogen, la Palabra se convierte en Palabra de Salvación (13,26) y Palabra de Vida (5,20). Los que aceptan la Palabra (2,41; 8,14; 11,11; 17,11), se convierten a Cristo y se hacen bautizar, quedan libres de sus pecados y reciben el don del Espíritu Santo (2,38; 10,48; 16,15). Al acoger la Palabra por la fe, se recibe la salvación realizada por Cristo (13,38-39). Cuando una persona acepta la predicación, se somete a Cristo y a su influjo salvador y entonces toda su vida es transformada y renovada.
«También a los gentiles...» (11,18)
Todos conocemos por los evangelios las reticencias de los fariseos ante el hecho de que Jesús acogía a los pecadores. Repetidas veces hubo de explicar su conducta remitiéndose al amor misterioso del Padre y subrayando que «no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos» (Mt 9,12) y que Él había venido preferentemente a buscar la oveja perdida (Lc 15,4-7). Lo mismo ocurría con otras clases de marginados por la sociedad de su tiempo y aun por las leyes, como es el caso de los leprosos (Mc 1,40-45)
Algo similar ocurrió con la predicación cristiana primitiva. A nosotros nos parece obvio que Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4). Sin embargo, a los primeros evangelizadores no les pareció tan evidente. Al principio predicaban el evangelio sólo a los judíos (11,19). La evangelización y conversión de Cornelio y su familia ocurrió sin haberlo proyectado previamente los apóstoles y como a pesar suyo (recordar las resistencias de Pedro: 10,14). Poco a poco, tímidamente, se van lanzando a predicar a los no judíos (11,20); en esto los helenistas –es decir, judíos que vivían fuera de Palestina– jugaron un papel importante. Finalmente, con Pablo la misión se abre decididamente a los gentiles (13,46-47).
Y cuando por fin los gentiles entran masivamente en la Iglesia surge un nuevo problema. Algunos, apegados a las costumbres judías, consideran que era necesario circuncidarlos y obligarlos a guardar las leyes de los judíos para que pudieran salvarse (15,1.5). Sólo después de una larga y nada fácil deliberación (15,2.7), se concluyó que no había que imponer a los gentiles más cargas que las indispensables (15,28), pues «nos salvamos por la gracia del Señor Jesús» (15,11).
Todo esto es ilustrativo también para nosotros. Ellos, a pesar de conocer los anuncios de los grandes profetas acerca de una salvación universal, eran deudores de la mentalidad estrecha del judaísmo de su tiempo; y esa estrechez ocasionó retrasos y dificultades en la difusión del evangelio entre los paganos, y pudo haberla bloqueado definitivamente. Nosotros tenemos el evangelio hace 2000 años, pero también podemos estar condicionados por la mentalidad de nuestro tiempo, y esta mentalidad puede estar estorbando los impulsos que el Espíritu suscita hoy para la evangelización.
Por un lado, deberemos mantener muy firme la convicción de que «no se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo por el que podamos salvarnos» (4,12). Cristo es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Cristo es la solución a todo problema humano. Sólo en Él hay Salvación. Sólo Él es el Salvador. No hay ninguna otra doctrina o institución que salve. Dejar de proclamarle a los hombres de nuestro tiempo sería escatimarles el mayor don que Dios les ha otorgado, sería ocultarles el camino de la salvación e impedirles alcanzar su propia plenitud humana.
Por otro lado, hay que evitar el peligro de identificar a Cristo y la fe en Él con determinadas formas y expresiones (culturales, devocionales, teológicas...) Lo que ha sido válido en determinada época y lugar no tiene por qué serlo en las demás. Es el momento de centrarse en lo esencial y no absolutizar lo relativo. Esto no significa tirar por la borda todo lo pasado. Pero sí saber discernir que muchas expresiones y realizaciones han estado –o están– muy condicionadas por planteamientos individualistas, racionalistas, etc. Lo mismo que a los paganos de entonces les repelía la circuncisión y no se hubieran incorporado a la Iglesia si se les hubiera obligado a guardar la ley judía, hoy puede haber hombres y mujeres de buena voluntad que estarían dispuestos a aceptar a Cristo pero que encuentran estorbo en determinadas formas con que se expresa la Iglesia de hoy. Sólo desde un afianzamiento en lo esencial se pueden encontrar con creatividad nuevas expresiones válidas para los hombres de hoy.
«Al servicio de la Palabra» (6,4)
Tan importante es la evangelización que, al crecer la comunidad, los apóstoles deciden abandonar el servicio de las mesas –confiándolo a otros– para dedicarse «a la oración y al ministerio de la Palabra» (6,4).
Esta expresión nos aporta una sublime definición del apóstol: un diácono, un siervo de la Palabra. Lejos de manejarla a su gusto, es más bien él un instrumento de la Palabra; es la Palabra quien manda, y el apóstol sirve a la Palabra.
Algo similar se nos dice de Pablo. Durante su estancia en Corinto evangelizaba y trabajaba al mismo tiempo con sus manos; pero al unírsele Silas y Timoteo, «se dedicó enteramente a la Palabra» (18,5). La expresión puede traducirse de diversas maneras: se consagró todo entero a ella, se dio, se entregó, fue absorbido por la Palabra. Se puede decir que estaba poseído por la Palabra, que era su prisionero. Más que ser él el portador de la Palabra, era esta la que le sujetaba, le sostenía y era la portadora del apóstol.
Así, la tarea permanente de los apóstoles es anunciar la Palabra (4,29.31; 8,4.25; 11,19; 13,5; 14,25; 16,6.32; 18,11). Es su tarea incesante, continua: anunciar a Cristo, es decir, anunciar la Palabra que es Cristo. El fin de su misión es depositar la Palabra en los corazones de los hombres como una semilla llamada a crecer y a dar fruto de vida eterna.
Ciertamente evangelizan los apóstoles (5,42; 8,25), pero no sólo ellos. Pablo y Bernabé inician una poderosa actividad evangelizadora (14,7; 15,35; 16,10), que acaba penetrando en el corazón de Europa. También los siete, elegidos inicialmente para el servicio de las mesas, se dejan arrastrar por el Espíritu con ímpetu para el anuncio del Evangelio: así Esteban (6,10; 7,2ss) y Felipe (8,35.40). Y de la misma manera, también los creyentes son evangelizadores: San Lucas nos refiere que algunos ciudadanos de Chipre y de Cirene «llegados a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la Buena Nueva del Señor Jesús; la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor» (11,20-21).
Por otra parte, la evangelización tiene una dimensión esencialmente comunitaria. No sólo porque suelen ir «de dos en dos» (8,14; 11,25; 13,2.4-6; 15,40-41; 19,22), según el mandato de Jesús (Lc 10,1). Sobre todo porque se percibe claramente que la comunidad se siente responsable de la misión.
Esto se ve cuando el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La comunidad de Antioquía –que tenía una enorme vitalidad– percibe la llamada del Espíritu a que Pablo y Bernabé sean enviados; la comunidad ora y ayuna, impone las manos a los evangelizadores y los envía (13,2-3). A su regreso, vuelven a la comunidad que les ha enviado: «reunieron a la Iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe» (14,26-28). Aunque sólo marchan ellos, la comunidad «va» con ellos, los envía, los sostiene con su oración y su ayuno... y se alegran con ellos alabando a Dios por lo que ha hecho a través de sus manos.
También es importante comprobar los lugares y circunstancias en que evangelizan. No hay un sitio fijo, sino que transmiten el evangelio allí donde hay alguien que puede escucharles: en la calle (2,14), a la puerta del templo (3,11), «por todas partes» (8,4), yendo de camino (8,27), al lado de un río (16,13), en la plaza pública 817,17), en la cárcel (4,8; 16,23) o habiendo sido apresado (21,40)... Pablo evan-gelizaba en las sinagogas (9,20; 13,5.14; 17,1.10; 19,8), sabiendo que Jesús le había enviado en primer lugar a los judíos, pero también en ambientes paganos, como el areópago de Atenas (17,22ss).
Pero sin duda hay un lugar privilegiado que destaca en la evangelización: las casas. Ya desde el principio vemos que los cristianos se reúnen en las casas (9,13; 2,46). De Pablo se nos dice que «predicaba y enseñaba en público y por las casas» (20,20). En Corinto se estableció en la casa de un tal Ticio Justo (18,7). Y con frecuencia el cabeza de familia era evangelizado y bautizado con todos los suyos en la propia casa; es el caso de Cornelio (cp. 10), Lidia (16,15) o el carcelero de Filipos (16, 33). Las casas se convertían así en lugares de oración y en ámbitos de vida comunitaria, a la vez que en plataformas de evangelización.
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles» (2,42)
Ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo el anuncio del evangelio lleva a los sacramentos. Los que aceptaban la Palabra y creían eran bautizados (2,38.41; 8,12.38; 10,48; 19,5...). Precisamente porque la evangelización provoca la adhesión a Cristo, lleva a los sacramentos, que son la fuente de la gracia y de la comunión plena con Él. Teniendo la predicación un valor sacramental –en cuanto que hace presente la realidad anunciada– tiende por su misma naturaleza a la comunicación de la vida divina que tiene lugar con plenitud en los sacramentos.
Por otro lado, vemos que el primer anuncio –Kerygma– no basta. Siendo necesario, debe ser completado con una catequesis amplia sobre los misterios de la fe y de la moral cristiana. Es lo que se nos dice en el libro de los Hechos: «perseveraban en la enseñanza de los apóstoles» (2,42). La «enseñanza» –didajé– corresponde con toda probabilidad a lo que nosotros denominamos catequesis: no ya los primeros rudimentos de la fe, sino una formación sistemática que busca dar solidez y amplitud a la vivencia cristiana.
San Pablo distingue muy bien estos dos pasos cuando afirma: «Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima» (1 Cor 3,10). El cimiento, como explica en el versículo siguiente, no es ni puede ser otro que Jesucristo (1 Cor 3,11): el anuncio del Kerygma. Pero sobre ese cimiento hay que continuar construyendo. No basta el cimiento, pues sólo con él no se completaría la construcción del edificio; pero tampoco sirve el intento de construir sin cimientos –sin anuncio del Kerygma–, pues todo el edificio quedaría sin consistencia.
Reconocemos en todo esto un secreto de las primeras comunidades cristianas. Su gran vitalidad reside en su condición de evangelizadas. Nacidas de la Palabra, del anuncio vigoroso del Evangelio, continúan alimentándose constantemente de ella.
Y eso mismo les infunde vigor evangelizador. La vida exuberante que tienen dentro de sí desborda por todas partes y se comunica y se contagia. No se trata ya de la «obligación» de evangelizar, sino que el anuncio de la Palabra es para ellos una necesidad interior un impulso incontenible.
Y por otra parte, este dinamismo evangelizador contribuye a su vez a vigorizar las comunidades, pues «la fe se fortalece dándola» (Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 2). El celo evangelizador impulsa a evangelizar y la evangelización acrecienta el celo y la vitalidad de la Iglesia, de las personas y comunidades.
El afán evangelizador es una clave vital para el crecimiento y la vida cristiana de la Iglesia en todas las épocas y lugares. Si este afán se debilita, toda la vida de la Iglesia se debilita. Sólo cuando hay un constante deseo de no conformarse, de ir más allá, de «remar mar adentro», de buscar la oveja perdida... a la Iglesia le crecen las alas y avanza y se fortalece.
Por lo demás, sólo desde este ardor evangelizador se cumplirá el mandato de Jesús y se dará testimonio con gran poder; sólo desde este celo se tendrá audacia y creatividad para predicar el evangelio en todo tiempo y lugar; sólo desde este dinamismo evangelizador se encontrarán los métodos y los cauces adecuados para llegar a cada generación... Sólo desde este empuje misionero se podrán contemplar los milagros que produce el anuncio del Kerygma cuando se proclama con autoridad en el nombre de Cristo Jesús.

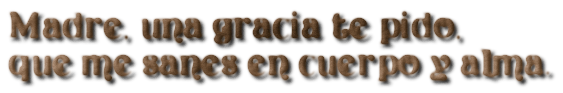



No hay comentarios.:
Publicar un comentario