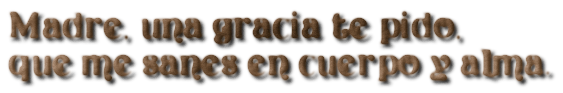Hoy celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo, de modo anticipado, su pasión y muerte en cruz. La liturgia se divide en dos partes para que nosotros nos ubiquemos en cada momento de este misterio de Jesús. Somos llamados en el primer momento a seguir a Jesús, a peregrinar con Él, a reconocerlo como Rey. Aquí vamos a la última celebración del año litúrgico, la Solemnidad de Jesús Cristo Rey del universo. En aquel tiempo lo reconocían como Rey de Israel, hoy como Iglesia peregrina debemos reconocer a Jesús como nuestro Rey. Un Rey compasivo, Rey de amor y misericordia, Rey pacífico. Los que somos cristianos debemos seguir las huellas del Señor… Pero el Señor no es sólo la gloria. No podemos olvidarnos de que no hay gloria sin cruz, no hay vida sin la muerte, no hay alegría sin el sufrimiento.
En este sentido la liturgia nos introduce en la misa, porque nuestro peregrinar o nuestro seguir al Maestro debe estar ligado a este momento que Jesús asume nuestra debilidad, nuestra fragilidad y pecados: El Justo por los pecadores.
La primera lectura merece un poco más de atención, porque el pueblo del cautiverio comienza a entender que la lucha no es a través de la fuerza, Dios es un Dios pacífico. Isaías anticipa el Mesías sufriente, padeciente, pero totalmente confiado en la presencia del Padre. Un Dios que no abandona, que es fiel, el Dios que ES.
Somos llamados a pensar en la oración de Jesús en la Cruz. A primera vista parece que Dios lo ha abandonado, pero no. Jesús conoce al Padre, confía y sabe de su fidelidad, por eso reza el salmo 22(21). Apenas reza en alta voz el estribillo. Una forma de decir a los que están presentes que Dios hará justicia, que la Vida tiene la última palabra, que Dios está con Él y Él está con Dios: “Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado” es la oración confiada en el Señor.
El Papa Benedicto XVI, todavía cuando era cardenal, nos explicaba que este salmo es la súplica del pueblo de Israel que fue pisoteado; es el grito de dolor de este pueblo. Jesús se identifica con este pueblo pisoteado, rechazado, abandonado (no por Dios), excluido y cautivo. Pero el Salmo termina con la alabanza y la confianza de este pueblo en Dios: “Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea…” Jesús anuncia el nombre de Dios de diversas formas, una de ellas es en la Cruz, cuando por amor y obediencia entrega su vida para rescatarnos. Jesús no sólo asume el destino de dicho pueblo, sino que también reza reconociendo a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: “amar a Dios sobre todas las cosas”, hasta ante la muerte, y también lo que nos dice Dios en el A.T.: “honra al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento”.
En esta liturgia dos cosas tenemos que rescatar para nuestra reflexión: la primera es la actitud de la gente que aclama al Señor cuando entra a Jerusalén, es la misma gente que después de algunos días va a gritar: “crucifícalo, crucifícalo”. En este sentido pensemos en Pedro que había dicho a Jesús: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte”, pero después lo negó. Esta es nuestra actitud como cristianos. Asumimos a Cristo, pero no de todo. Más de una vez le rezamos y le decimos que somos todo suyo, pero nos apartamos de él con nuestros pecados, lo negamos con nuestras cosas, no lo asumimos por nuestras preocupaciones que son grandes y demasiadas.
Pedro quería seguir a Jesús, no huyó, apenas estaba fuera, en el patio cuando negó conocerlo. Quería seguirlo pero no quería comprometerse con el Maestro; no quiere dejarlo pero tampoco quiere que lo confundan con él. Pedro cuando escucha el cantar del gallo se acuerda de las palabras de Jesús y llora amargamente. Lo más hermoso, lo más verdadero y lo más humano que cada uno puede encontrar es la Palabra de Jesús. El evangelio nos hace entrar en nosotros mismos y llorar amargamente de vergüenza por el miedo ante la cruz de Jesús y el temor de ser confundidos con él. Dejémonos encontrar con esta Palabra liberadora y volvamos al encuentro de Jesús sufriente, seamos crucificados con él y con él resucitemos a la vida nueva.
La segunda cosa a rescatar es el amor y la incomparable confianza en el Padre, también el gran amor por nosotros. Jesús dice: “he deseado ardientemente comer esta pascua con ustedes”. Esto explica porque muchas veces nos sentamos a la mesa con el Señor: no es por nuestros méritos, no es porque somos buenos, sino porque Jesús quiere, desea ardientemente compartir la gracia y el amor con nosotros. Desea desde lo más profundo de su corazón compartir la Vida con nosotros. Y nosotros, ¿deseamos compartir la vida con Él? El amor y la confianza dan las condiciones para no temer, mismo ante la muerte. El amor y la confianza dicen que el Padre está, que es fiel, que lo sostiene. Aprendamos a confiar en la bondad, misericordia, fidelidad y en el amor de Dios para que no desistamos aun cuando todo parece no tener salida. El que se confía al Señor no es abandonado tampoco defraudado.
En este sentido la liturgia nos introduce en la misa, porque nuestro peregrinar o nuestro seguir al Maestro debe estar ligado a este momento que Jesús asume nuestra debilidad, nuestra fragilidad y pecados: El Justo por los pecadores.
La primera lectura merece un poco más de atención, porque el pueblo del cautiverio comienza a entender que la lucha no es a través de la fuerza, Dios es un Dios pacífico. Isaías anticipa el Mesías sufriente, padeciente, pero totalmente confiado en la presencia del Padre. Un Dios que no abandona, que es fiel, el Dios que ES.
Somos llamados a pensar en la oración de Jesús en la Cruz. A primera vista parece que Dios lo ha abandonado, pero no. Jesús conoce al Padre, confía y sabe de su fidelidad, por eso reza el salmo 22(21). Apenas reza en alta voz el estribillo. Una forma de decir a los que están presentes que Dios hará justicia, que la Vida tiene la última palabra, que Dios está con Él y Él está con Dios: “Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado” es la oración confiada en el Señor.
El Papa Benedicto XVI, todavía cuando era cardenal, nos explicaba que este salmo es la súplica del pueblo de Israel que fue pisoteado; es el grito de dolor de este pueblo. Jesús se identifica con este pueblo pisoteado, rechazado, abandonado (no por Dios), excluido y cautivo. Pero el Salmo termina con la alabanza y la confianza de este pueblo en Dios: “Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea…” Jesús anuncia el nombre de Dios de diversas formas, una de ellas es en la Cruz, cuando por amor y obediencia entrega su vida para rescatarnos. Jesús no sólo asume el destino de dicho pueblo, sino que también reza reconociendo a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: “amar a Dios sobre todas las cosas”, hasta ante la muerte, y también lo que nos dice Dios en el A.T.: “honra al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento”.
En esta liturgia dos cosas tenemos que rescatar para nuestra reflexión: la primera es la actitud de la gente que aclama al Señor cuando entra a Jerusalén, es la misma gente que después de algunos días va a gritar: “crucifícalo, crucifícalo”. En este sentido pensemos en Pedro que había dicho a Jesús: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte”, pero después lo negó. Esta es nuestra actitud como cristianos. Asumimos a Cristo, pero no de todo. Más de una vez le rezamos y le decimos que somos todo suyo, pero nos apartamos de él con nuestros pecados, lo negamos con nuestras cosas, no lo asumimos por nuestras preocupaciones que son grandes y demasiadas.
Pedro quería seguir a Jesús, no huyó, apenas estaba fuera, en el patio cuando negó conocerlo. Quería seguirlo pero no quería comprometerse con el Maestro; no quiere dejarlo pero tampoco quiere que lo confundan con él. Pedro cuando escucha el cantar del gallo se acuerda de las palabras de Jesús y llora amargamente. Lo más hermoso, lo más verdadero y lo más humano que cada uno puede encontrar es la Palabra de Jesús. El evangelio nos hace entrar en nosotros mismos y llorar amargamente de vergüenza por el miedo ante la cruz de Jesús y el temor de ser confundidos con él. Dejémonos encontrar con esta Palabra liberadora y volvamos al encuentro de Jesús sufriente, seamos crucificados con él y con él resucitemos a la vida nueva.
La segunda cosa a rescatar es el amor y la incomparable confianza en el Padre, también el gran amor por nosotros. Jesús dice: “he deseado ardientemente comer esta pascua con ustedes”. Esto explica porque muchas veces nos sentamos a la mesa con el Señor: no es por nuestros méritos, no es porque somos buenos, sino porque Jesús quiere, desea ardientemente compartir la gracia y el amor con nosotros. Desea desde lo más profundo de su corazón compartir la Vida con nosotros. Y nosotros, ¿deseamos compartir la vida con Él? El amor y la confianza dan las condiciones para no temer, mismo ante la muerte. El amor y la confianza dicen que el Padre está, que es fiel, que lo sostiene. Aprendamos a confiar en la bondad, misericordia, fidelidad y en el amor de Dios para que no desistamos aun cuando todo parece no tener salida. El que se confía al Señor no es abandonado tampoco defraudado.