
Consideremos en primer lugar que Nuestro Señor quiere que su alegría esté en nosotros. Es necesario asombrarse y llenarse de esperanza ante ese deseo divino de hacernos partícipes de su felicidad, por insólito que nos parezca. Ciertamente insólito, pues habla Jesús de una felicidad imposible para el hombre, que cuenta sólo con sus capacidades humanas, por muy excepcionales que pudieran ser. Para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, dijo a sus discípulos. Es, pues, el Amor de Dios origen de esa felicidad inimaginable: un bien siempre mejor que cualquiera de nuestros "locos" sueños de este mundo.
Por fabuloso que fuera nuestro sueño sería imposible que llegáramos a pensar en lo que Dios desea otorgarnos: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman, según afirma san Pablo. Por otra de parte, ya sabemos que jamás llega a satisfacernos plenamente lograr nuestras más atrevidas ilusiones: casi inmediatamente sentimos la necesidad de intentar nuevos y sucesivos objetivos que, en la práctica, tampoco serán capaces de satisfacer esas inevitables expectativas de felicidad colmada naturales en todo hombre. Jesús, en cambio, promete a sus apóstoles su alegría, una alegría para ellos completa. Todo ha de ser consecuencia del amor de Dios en nosotros; un amor por los hombres como el amor que el Padre eterno tiene por su Hijo, Jesucristo.
Ese amor de Dios, que nos quiere saciar por completo, llega a ser eficaz si es correspondido por nuestra parte: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, en efecto, va por delante, se nos anticipa, nos da ejemplo al cumplir en todo la voluntad del Padre: así permanece en su amor; y así debemos cada uno permanecer en el amor de Jesucristo. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, declara a los doce, tras haberles revelado que en adelante podrían vivir su misma vida, su mismo amor, guardando sus mandamientos. Ciertamente no es posible pensar en una felicidad mayor sobre la tierra, que sentirse en posesión de la vida íntima de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, amados por las divinas Personas con un Amor tan inmenso como dulce y eterno: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Recordemos además que el amor de Jesús, ese que contemplamos como reflejo del amor trinitario, es de entrega completa en favor de los hombres; así lo había mostrado hasta entonces, durante los tres años de su vida pública junto a sus discípulos, y así, sobre todo, lo iba a consumar inmediatamente, en las largas horas de su Pasión: las úlimas de su vida mortal en este mundo. Su entrega amorosa hasta ese día, había sido ejemplo y como el preludio de su definitivo anonadamiento por el hombre. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dice a sus apóstoles, que queremos ser cada uno. Fijándonos, pues, en su amor: entrega de su propia vida por la humanidad, aprendemos cual debe ser la medida de nuestro amor con obras por los demás.
Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos, nos recuerda también a nosotros. Pues entendemos que amar mucho a otro supone hacer por él, por su bien, cuanto podamos, desvivirse por él: "la vida ya no me la para más", tendríamos que poder decir sinceramente. Y siendo Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre, de Él proviene el mayor amor que podemos pensar. En efecto, al día siguiente de hablar así iba a cumplir en sí mismo –dando la vida por la humanidad, sus amigos– ese modo ideal y perfecto de amar.
Ama a los hombres hasta el extremo, dando su vida, porque nos ha tomado como amigos. La entrega de Cristo por cada uno –prueba de su amistad– sin merecimiento nuestro, es de un afecto que no hemos buscado los hombres. Tampoco se debe de algún modo a nuestra virtud, como tantas veces sucede en las amistades entre nosotros. Dios nos llama amigos y lo somos por pura iniciativa suya. A partir de esa oferta divina, cada uno es libre para aceptar o no a Dios. Cristo, por propia iniciativa, nos eleva al orden sobrenatural, nos quiere como amigos, y por ello podemos sentirnos con razón por encima del resto de las criaturas de este mundo, que deben atenerse –sin libertad– a unos criterios que les son preestablecidos. Tampoco pueden ofender a Dios ni pueden amarle. Sólo el hombre es en este mundo capaz de la divinidad, aunque también sólo él pueda condenarse.
Que nos enseñe y proteja en nuestro deseo de corresponder al amor divino, la que mejor entendió y correspondió a su Creador: María.
Por fabuloso que fuera nuestro sueño sería imposible que llegáramos a pensar en lo que Dios desea otorgarnos: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman, según afirma san Pablo. Por otra de parte, ya sabemos que jamás llega a satisfacernos plenamente lograr nuestras más atrevidas ilusiones: casi inmediatamente sentimos la necesidad de intentar nuevos y sucesivos objetivos que, en la práctica, tampoco serán capaces de satisfacer esas inevitables expectativas de felicidad colmada naturales en todo hombre. Jesús, en cambio, promete a sus apóstoles su alegría, una alegría para ellos completa. Todo ha de ser consecuencia del amor de Dios en nosotros; un amor por los hombres como el amor que el Padre eterno tiene por su Hijo, Jesucristo.
Ese amor de Dios, que nos quiere saciar por completo, llega a ser eficaz si es correspondido por nuestra parte: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, en efecto, va por delante, se nos anticipa, nos da ejemplo al cumplir en todo la voluntad del Padre: así permanece en su amor; y así debemos cada uno permanecer en el amor de Jesucristo. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, declara a los doce, tras haberles revelado que en adelante podrían vivir su misma vida, su mismo amor, guardando sus mandamientos. Ciertamente no es posible pensar en una felicidad mayor sobre la tierra, que sentirse en posesión de la vida íntima de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, amados por las divinas Personas con un Amor tan inmenso como dulce y eterno: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Recordemos además que el amor de Jesús, ese que contemplamos como reflejo del amor trinitario, es de entrega completa en favor de los hombres; así lo había mostrado hasta entonces, durante los tres años de su vida pública junto a sus discípulos, y así, sobre todo, lo iba a consumar inmediatamente, en las largas horas de su Pasión: las úlimas de su vida mortal en este mundo. Su entrega amorosa hasta ese día, había sido ejemplo y como el preludio de su definitivo anonadamiento por el hombre. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dice a sus apóstoles, que queremos ser cada uno. Fijándonos, pues, en su amor: entrega de su propia vida por la humanidad, aprendemos cual debe ser la medida de nuestro amor con obras por los demás.
Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos, nos recuerda también a nosotros. Pues entendemos que amar mucho a otro supone hacer por él, por su bien, cuanto podamos, desvivirse por él: "la vida ya no me la para más", tendríamos que poder decir sinceramente. Y siendo Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre, de Él proviene el mayor amor que podemos pensar. En efecto, al día siguiente de hablar así iba a cumplir en sí mismo –dando la vida por la humanidad, sus amigos– ese modo ideal y perfecto de amar.
Ama a los hombres hasta el extremo, dando su vida, porque nos ha tomado como amigos. La entrega de Cristo por cada uno –prueba de su amistad– sin merecimiento nuestro, es de un afecto que no hemos buscado los hombres. Tampoco se debe de algún modo a nuestra virtud, como tantas veces sucede en las amistades entre nosotros. Dios nos llama amigos y lo somos por pura iniciativa suya. A partir de esa oferta divina, cada uno es libre para aceptar o no a Dios. Cristo, por propia iniciativa, nos eleva al orden sobrenatural, nos quiere como amigos, y por ello podemos sentirnos con razón por encima del resto de las criaturas de este mundo, que deben atenerse –sin libertad– a unos criterios que les son preestablecidos. Tampoco pueden ofender a Dios ni pueden amarle. Sólo el hombre es en este mundo capaz de la divinidad, aunque también sólo él pueda condenarse.
Que nos enseñe y proteja en nuestro deseo de corresponder al amor divino, la que mejor entendió y correspondió a su Creador: María.

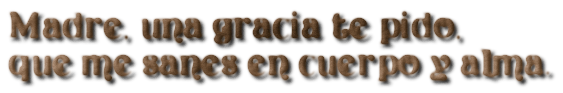



No hay comentarios.:
Publicar un comentario